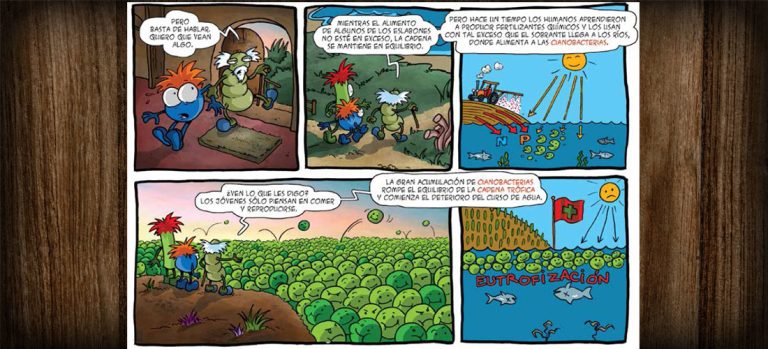COP30: Cuando las voces de la Tierra buscan un lugar en la mesa
| Crédito foto de portada: The Lutheran World Federation
La COP30, celebrada este año en Belém do Pará, Brasil, del 6 al 21 de noviembre, se desarrolla en un escenario donde la tensión entre promesas globales y urgencias locales se vuelve cada vez más evidente. A diez años del Acuerdo de París, el planeta sigue esperando avances claros: la mitigación continúa estancada, la adaptación avanza dolorosamente lento, y en materia de financiamiento abundan las promesas, pero escasean los compromisos vinculantes. En medio de este panorama, la Amazonía, pulmón del mundo, vuelve a recordarnos lo que realmente está en juego.
En ese cruce entre urgencia política y cuidado de la vida, también emerge otra dimensión que atraviesa esta cumbre: una espiritualidad encarnada, nacida de los territorios y de nuestras tradiciones. Como expresa la Rvda. Neddy Astudillo en uno de los mensajes interreligiosos en Belém:
“La presencia de la COP30 y la Cumbre de los Pueblos nos inspira a partir del imaginario religioso del viaje de María y José al Belén bíblico. Como personas de fe, hemos venido también para proclamar y buscar la Buena Nueva de Dios para toda su Creación”.
Ese lenguaje no es un adorno. Encierra aquello que muchos movimientos expresan en esta COP: que este no es sólo un encuentro político, sino también un llamado ético y espiritual a defender la vida.
Pero hay algo más: más allá de los documentos oficiales y los discursos diplomáticos, la fuerza real de esta COP no proviene de las salas cerradas donde se negocian párrafos, sino de las voces que llegan desde los territorios. Pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, comunidades de fe y movimientos socioambientales insisten en que la justicia climática no puede ser un anexo técnico, sino un principio ético innegociable.
En este sentido, uno de los aspectos más significativos de esta COP es la convicción —cada vez más extendida— de que la acción climática global sólo tiene sentido si dialoga con las realidades locales. No bastan acuerdos entre Estados si esos acuerdos no reflejan la vida concreta de comunidades cuyos territorios ya están siendo devastados por el extractivismo, la pérdida de biodiversidad y los eventos extremos.
Esta perspectiva, muy presente en los espacios de jóvenes y de organizaciones comunitarias y de fe, insiste en que la acción climática debe “bajar a tierra”: convertirse en políticas que protejan vidas, sistemas alimentarios, culturas y ecosistemas. El esfuerzo por conectar experiencias locales con negociaciones globales está marcando una nueva forma de estar en la COP: más consciente, más encarnada, más conectada con la memoria de los territorios.
Al caminar por los pabellones, esto se vuelve evidente. La masiva presencia de delegaciones indígenas y de sociedad civil es imposible de ignorar. Sus voces son firmes, sus demandas claras: protección de territorios, freno a la deforestación, participación efectiva en decisiones, respeto a los saberes ancestrales.
Estas presencias no son decorativas. Son, en sí mismas, un acto profético.
En un mundo donde los Estados suelen negociar desde intereses económicos, los pueblos indígenas recuerdan algo esencial: la tierra no es un recurso, es un ser vivo, un cuerpo-territorio, un tejido del cual dependemos. Su espiritualidad, ligada a la reciprocidad, la memoria y el cuidado, interpela directamente a cualquier fe que pretenda hablar de justicia.
La sociedad civil acompaña ese llamado. Jóvenes, mujeres, comunidades migrantes, organizaciones populares y campesinas, iglesias de distintas tradiciones: todas insisten en que la crisis climática no es sólo ambiental, sino ética y política. Y que una transición justa no puede construirse sin escuchar a quienes cargan en sus cuerpos las cicatrices del extractivismo.
Sin embargo, este encuentro entre esperanza y protesta también fue interrumpido por momentos de tensión. Las manifestaciones de diversos grupos indígenas y colectivos ecologistas a las afueras de la COP desencadenaron un giro abrupto en los protocolos de seguridad. Se pasó de un ambiente relativamente laxo a una militarización intensa: vehículos blindados, policías armados, restricciones de acceso y controles reforzados.
Ese contraste dejó un sabor amargo. Mientras adentro se hablaba de justicia climática, afuera quienes la exigían encontraban barreras, armas y desconfianza. Y una pregunta inevitable empezó a circular entre delegaciones y observadores: ¿a quién se protege cuando se militariza una cumbre climática? ¿A la Creación o a los intereses que la siguen dañando?
Aun así, más allá de esa rigidez institucional, los espacios paralelos (foros de jóvenes, encuentros interreligiosos, reuniones de organizaciones comunitarias, diálogos académicos y asambleas indígenas) se convirtieron en verdaderos lugares de construcción de futuro. Allí nacieron alianzas inesperadas, se compartieron estrategias de resiliencia, se soñaron políticas más valientes y sociedades más justas.
Es también en esos espacios donde la fe, en su diversidad religiosa y espiritual, se vuelve poderosa: no como dogma, sino como ética del cuidado. Las comunidades de fe aportan escucha, mediación, profecía y acompañamiento. Su fuerza no está en imponer, sino en abrir caminos donde otros ven fronteras.
Las palabras expresadas en la reflexión interreligiosa en Belém iluminan este compromiso:
“Aunque la fe nos habla de un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra, ¡queremos esta Tierra en la que ya vivimos! ¡Queremos que sea protegida, cuidada, salvada para las próximas generaciones!”
Rvda. Neddy Astudillo
Esta frase resume el clamor profundo que atraviesa la cumbre: fe no como escapismo, sino como compromiso encarnado.
En ese mismo espíritu, la guía Camino a Belém se vuelve un recurso significativo. No como un documento más, sino como una herramienta para que iglesias, grupos comunitarios y espacios ecuménicos puedan reflexionar y actuar desde su propio contexto. La guía invita a reconocer la Creación como sujeto, a escuchar los clamores de los pueblos y los ecosistemas, a asumir prácticas concretas de cuidado, fortalecer el tejido comunitario, profundizar el ministerio diaconal y ecológico, y buscar la justicia como camino espiritual.
En tiempos de crisis climática, estos espacios de reflexión no son opcionales: son parte de nuestra responsabilidad ética, teológica y política.
La reflexión de la Rev. Ángela Trejo añade otra capa a esta comprensión, recordando que “el camino de María y José a Belén no fue fácil; fue un viaje violento, en condiciones de vulnerabilidad… Al igual que hoy, millones de personas siguen caminando, obligadas por la sequía, la pérdida de cosechas, la deforestación o la extracción minera”. Belém se vuelve así espejo y memoria de los desplazamientos forzados contemporáneos.
El diálogo interreligioso amplifica estas búsquedas. Recupera la historia de los sabios de Oriente para recordarnos que la comunidad necesitó unos de otros para encontrar el camino: unos tenían las Escrituras, otros la estrella, otros los ángeles.
Y así también hoy —dice la reflexión ecuménica— “todos necesitamos unos a otros para encontrar el camino de la justicia climática”.
Desde esa convicción compartida nace un llamado final:
“Desde Belén, pidamos a Dios que renazca entre su Pueblo por el bien de toda su Creación. ¡Que así sea!”
Rvda. Neddy Astudillo
La COP30 nos deja un recordatorio potente:
que la Creación está hablando,
que los pueblos están hablando,
que la juventud está hablando,
y que las comunidades de fe están llamadas a escuchar, acompañar y actuar.
Porque la esperanza no está sólo en lo que se firme en Belém.
La esperanza está en lo que las comunidades, los movimientos, las iglesias y las nuevas generaciones hagan con esas firmas.
Y también, sobre todo, en la valentía de quienes siguen defendiendo la vida incluso cuando las instituciones fallan.
Porque la justicia climática no es un objetivo diplomático.
Es una forma de vivir.
Es una forma de creer.
Es una forma de amar a la Creación.